En realidad, el libro de Carl Wilson tiene un título mucho más discreto: Let’s Talk About Love: Why Other People Have Such Bad Taste. Algo así como Hablemos sobre el amor: Por qué otra gente tiene un gusto tan malo. El editor de la versión en español de seguro pensó que vendería mejor algo más breve y contundente: Música de mierda.
El trabajo se propone como «un ensayo romántico sobre el buen gusto, el clasismo y los prejuicios en el pop». Editado en 2014, el libro recobró presencia recientemente, al ser referencia en redes sociales. El título escatológico ayuda, sin duda. Una advertencia: si usted no es fanático (o fanáticamente detractor) de Céline Dion, ya habrá perdido desde el vamos la mitad del eventual interés que puedan ofrecer estas páginas de Carl Wilson; canadiense, como la mencionada cantante.
Digamos que a usted Céline Dion le importa poco. Que ha escuchado, como todos, la canción de la película Titanic un millón de veces (My Heart Will Go On), pero que ahí termina su romance (o su hartazgo) con esta cantante. Si así fuese, de todos modos podrá encontrar ideas por demás interesantes en este libro. Un libro que empieza bien, con una referencia a Sartre y al odio.
Hablemos del odio. «El infierno es la música de los demás». La paráfrasis de Jean Paul Sartre, mencionada en la introducción de la obra, es atribuida a un músico llamado Momus. Wilson señala que el odio a una canción suele producir una reacción espasmódica. «La oyes y es como si una cucaracha te trepara por la manga: te falta tiempo para sacudírtela. Pero ¿por qué? Y, de hecho, ¿por qué odiamos determinadas canciones, o la obra entera de determinados músicos, que millones y millones de personas adoran?»
La pregunta es interesante, pero lamentablemente Carl Wilson cae luego en un tedioso, extenso e innecesario desarrollo explicativo de por qué y -sobre todo- cuánto detesta él a Dion. Salvo que el lector comparta su fobia, el libro empieza a ser aburrido por demás, y tienta abandonar su lectura. Pero si uno persiste, llegará al capítulo 7, titulado Hablemos de gustos. Ahí está lo relevante de la obra, lo que ciertamente vale la pena leer, una vez sorteado el egocentrismo del autor a la hora de destacar una y otra vez las razones por las cuales, a él, Céline Dion no le gusta.
De todos modos, hay algunas ideas rescatables hasta llegar a ese punto. Por ejemplo, una cita a Paul Valéry que afirma: «El gusto está hecho de mil aversiones». O el señalamiento de que aquello que muchos críticos en su momento vilipendiaron, con el tiempo fue revalorizado, y viceversa. Sobre lo primero nos permitimos recomendar otro libro: Repertorio de vituperios musicales de Nicolas Slonimsky.
Surge entonces la pregunta: ¿Deberíamos dejarnos llevar por las modas, por lo que dicen los entendidos o por nuestro propio placer? Y este placer, ¿acaso no se ve afectado por los dos factores anteriores? Por otra parte, está aquello que suele decirse en torno de las preferencias alimenticias de las moscas: si tantos millones comen mierda por gusto ¿desde qué autoridad diremos que están mal? Este es el punto en el cual podemos reemplazar la variable mierda por la música de Dion, el reggaeton o lo que nos venga en gana: la ecuación continúa siendo la misma. La cuestión es: ¿de qué se trata, en realidad, este asunto del buen o el mal gusto?
Mi aversión por Dion se parece al mal cuerpo que se me queda cada vez que alguien me dice que es provida o republicano: intelectualmente soy consciente de lo personales y complejas que pueden ser esas filiaciones, pero mi reacción instintiva es más primaria, más tribal. Las subculturas musicales existen porque los instintos nos dicen que ciertos tipos de música son para ciertos tipos de persona. Pero esos códigos no son siempre transparentes. Una canción nos atrae por su ritmo, su estilo, su calor, su idiosincrasia o porque el cantante tiene un no sé qué; escuchamos la música que nos recomiendan nuestros amigos o prescriptores culturales, pero resulta difícil no darse cuenta de cómo esos procesos son un reflejo de nuestra forma de autodefinirnos y, al mismo tiempo, contribuyen a ella, o hasta qué punto nuestro personaje encaja con nuestros gustos musicales. Esto se pone de manifiesto más claramente que nunca en la guerra de identidad que es el instituto, pero la música nunca deja de ser una insignia distintiva. Con la retórica inconsciente del rechazo (‘eso es pop quinceañero’, ‘eso solo les gusta a los hippies’, ‘eso es música para violadores’) cerramos las puertas de los clubes de los cuales no queremos formar parte».
El gusto tiene, con toda evidencia, una relación íntima con la identidad. Así como se dice que somos lo que comemos, somos asimismo aquello que nos gusta, y lo que nos gusta es una bandera que nos representa, y también nos aúna. No es casual que entre las primeras cosas que suelen comentarse en el inicio de cualquier relación afectiva se cuente qué es lo que nos agrada (lugares, músicas, ideas, costumbres) y aquello que no. Una coincidencia será una buena señal, en la misma medida en que una disidencia será tomada como una señal de alarma.
Regresemos a las preguntas: ¿Por qué nos gusta lo que nos gusta? Según Wilson puede ser por factores muy diversos. En el caso de la música, podría darse por una cuestión de innovación sonora, por la inventiva verbal en caso de incluir un texto, por impulsar una crítica social, por proponer una exuberancia escandalosa o por su carga erótica. Si se tratase de una «música difícil», podría ser porque escucharla nos posiciona en el marco de una cierta élite.
Pero muchas veces las cosas también nos gustan en relación a un otro. Una música nos identifica con alguien más, al punto de constituir un lazo, un nosotros, así como también un ellos. Dice Carl Wilson: «Será como aceptabilidad o como rechazo. Y por eso es que los diseñadores de imagen fabrican artistas a partir de perfiles: el rebelde, el reventado, el sensiblero, el erótico, etcétera. Los arquetipos son útiles a la hora de generar identificaciones colectivas».
Esto nos pone de nuevo ante la encrucijada del valor estético versus lo numérico: ¿Una mayor cantidad de entusiastas significa mejor? ¿Cómo se fundamenta el juicio crítico adecuado para separar el arte verdadero de la basura estética? ¿Nos gusta auténticamente lo que nos gusta, o lo que nos da placer es poder decirle a alguien más que ese gusto nos identifica?
Wilson reseña algunos aspectos de la filosofía estética de Immanuel Kant y de su Crítica del juicio (1790), abordando el dilema de que la gente pueda no ponerse de acuerdo sobre qué es bello. Señala allí que, al intentar explicar la razón de las opiniones encontradas sobre la calidad estética, Kant recurre a la fantasía de un sentido común que generaría un consenso, si no fuese porque algunas circunstancias distorsionan la percepción o el juicio de las personas.
El lector moderno no puede evitar tener la sensación de que las condiciones ideales de Kant se parecen sospechosamente a la vida que debía de llevar un aristócrata educado del siglo XVIII en la cultivada ciudad de Königsberg. No es ya que ese ‘sentido común’ resulte poco convincente desde el punto de vista contemporáneo, que otorga tanto valor a la diversidad; es que ni siquiera parece deseable. Pero algunas de las observaciones de Kant todavía nos parecen cruciales. El filósofo alemán fue el primero en postular que los juicios estéticos son imposibles de probar por naturaleza, que no se pueden reducir a la lógica. Y, no obstante, señaló, siempre parecen necesarios y universales: cuando pensamos que algo es fantástico, queremos que los demás también lo piensen».
La última parte de esta cita es crucial. Porque cuando algo nos desagrada, también queremos que los demás estén de acuerdo con nosotros. La cuestión de lo estético, que no es en absoluto un asunto banal, se plantea de este modo como un elemento definitorio de quiénes somos. Qué es arte, qué es bello, son ideas que integran nuestra identidad y nos definen, de manera individual y también como parte de un conglomerado social. Lo que nos gusta nos parece bello a nosotros, desde una individualidad que más tarde se conjuga en un sentido común que nos agrupa, aunque diste de ser universal. Tal vez sea al revés: algo nos gusta para que podamos formar parte de ese club, en lugar de otros posibles.
Lo que Carl Wilson no dice, pero debe ser leído entre líneas, es que esta misma mecánica aplica para las ideas, ya sea que hablemos de libertad, de democracia o de justicia. De lo válido y lo inválido, en definitiva. Porque lo estético no es sino una proyección del amplio mundo de lo subjetivo. Para comprender el alcance de la referida dicotomía, basta pensar en la entartete musik que los nazis pregonaron como un modo de estigmatizar a toda una raza. Ya lo hemos dicho: la cuestión no es banal, en absoluto. Cada intento por objetivar lo estético implica la naturalización de una eventual descalificación, haciéndose extensivo el producto cultural a quien lo produce y a quien lo consume.
Después del mencionado capítulo 7 y del siguiente (Hablemos de quién tiene mal gusto), el autor retorna a su plan inicial: hablar de sí mismo y de su aversión por Dion. No se desanime, todavía será posible encontrar algún párrafo interesante, como el que sigue:
El gusto, al fin y al cabo, forma parte del carácter que mostramos a los demás. La personalidad es un medio creativo en sí mismo. La gente espera que muestres una cierta coherencia en lo tocante a tus gustos, una cierta sensibilidad, del mismo modo que confía en que no adoptarás puntos de vista políticos diametralmente opuestos de un día para el otro. Así pues, el hecho de tener preferencias musicales y gustos personales es positivo, siempre y cuando no seamos tan ingenuos como para pensar que estos son única y exclusivamente personales, ni tan egoístas como para negar la legitimidad de los gustos de los demás».
Será conveniente entonces poner límites a ese mecanismo por el cual, cada vez que encontramos algo que nos gusta, nos empuja a pretender que el resto del mundo se muestre de acuerdo con nosotros. O a considerar anormal a quien muestre placer con algo que a nosotros nos asquea. ¿Dónde se encontrará el límite, para no caer en un relativismo absoluto? Porque, vamos, no estamos dispuestos a discutir la evidencia de que sí, de que existe algo que uno puede calificar sin ambages como música de mierda. Como escribió una vez Carlos Alberto García, será difícil que lleguemos a ponernos de acuerdo. Germán A. Serain
Prólogo de Nick Hornby
Comprar en Tematika
Comprar en Librería Santa Fe
Sobre Carl Wilson
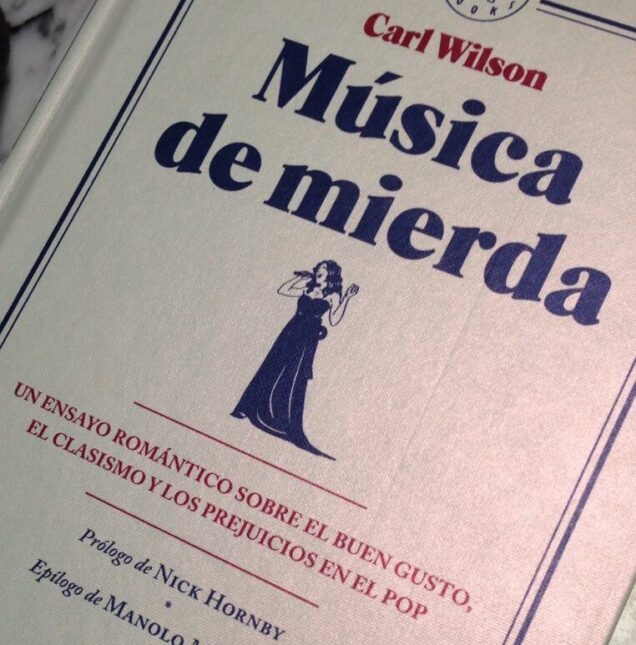
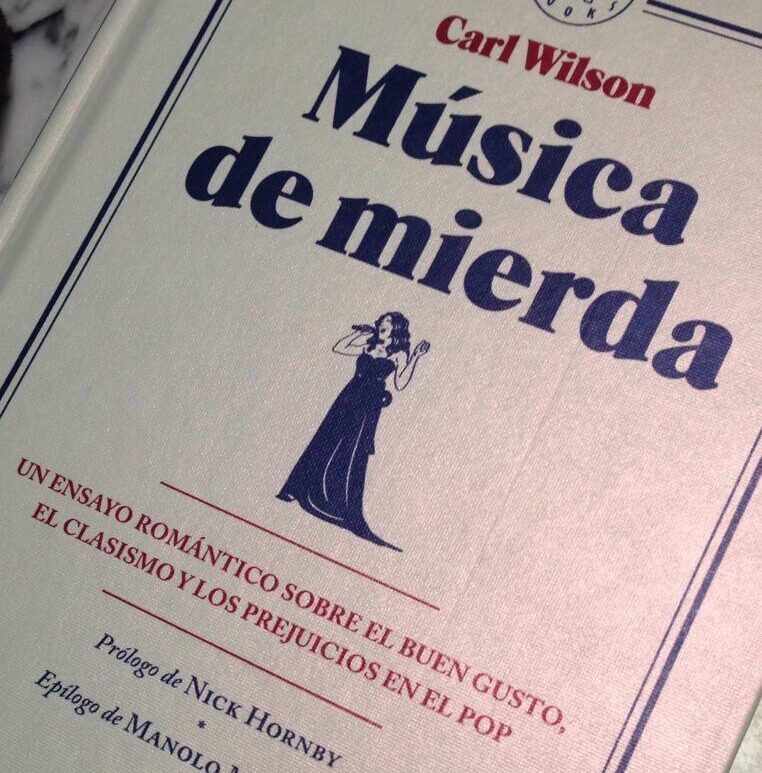






Comentarios